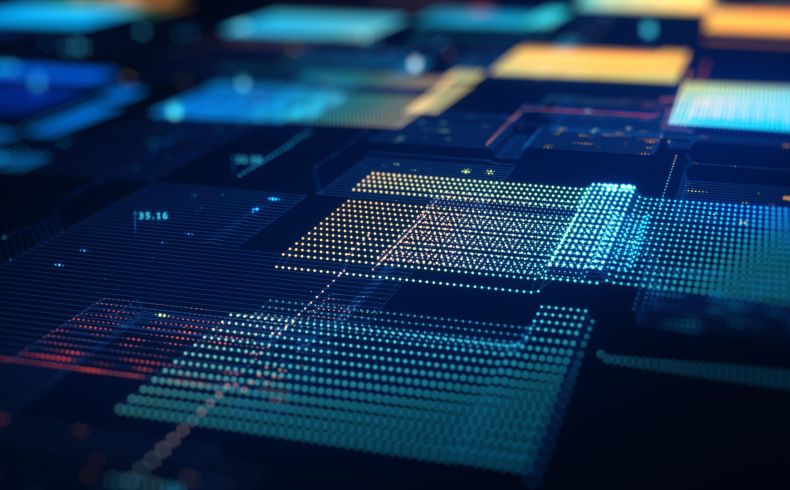El uso de la firma electrónica en México: ventajas y obstáculos procesales
Un par de décadas atrás, en el año 2003, nuestro país dio un paso importante hacia la digitalización de los actos jurídicos, con la reforma de distintos ordenamientos que regulan las relaciones entre particulares y autoridades. El objetivo principal de las reformas fue introducir la figura de la firma electrónica como una alternativa válida a la firma autógrafa en papel. Con ello, se buscó facilitar la celebración de contratos y actos jurídicos por conducto de medios electrónicos, fortaleciendo el crecimiento del comercio electrónico y las interacciones a distancia. Desde entonces, el uso de estas herramientas ha ido adquiriendo un uso cotidiano, aunque a la fecha aún enfrenta ciertos retos en su implementación dentro del ámbito jurisdiccional.
Ante la necesidad de regular el uso de la firma electrónica en nuestro país, los legisladores han incorporado diversas disposiciones a los ordenamientos que establecen sus bases y requisitos. Entre los principales encontramos, el Código de Comercio; el Código Civil Federal; el Código Federal de Procedimientos Civiles; el reciente Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares y, de manera más especializada, la Ley de la Firma Electrónica Avanzada (“LFEA”), la cual regula su expedición, funcionamiento y validez. Estas leyes en conjunto han permitido que la firma electrónica se consolide como una herramienta jurídica confiable en sustitución de la firma autógrafa en papel.
La LFEA dispone que la firma electrónica es un conjunto de datos y caracteres que permite la identificación del firmante, creada por medios electrónicos bajo su exclusivo control, de manera que está vinculada únicamente a dicho firmante y al contenido del documento a que se refiere. El uso de esta herramienta electrónica permite detectar cualquier modificación del documento y garantiza que tenga los mismos efectos que una firma autógrafa.
No obstante, es importante destacar que la firma electrónica para que surta plenos efectos como una autógrafa, debe cumplir con determinados requisitos establecidos por los ordenamientos jurídicos aplicables. Veamos:
El Código de Comercio establece que los documentos enviados por medios electrónicos tienen la misma validez jurídica que los documentos físicos, siempre que la firma pueda atribuirse al firmante[1]. Por otro lado, en el año 2017 la Secretaría de Economía publicó la Norma Oficial Mexicana denominada “NOM-151-SCFI-2016” cuyo objetivo es regular la conservación e integridad de estos mensajes de datos enviados por comerciantes a través de medios electrónicos, lo que permite garantizar su valor probatorio.
Esta norma establece que, determinados documentos firmados electrónicamente deben contar, además, con una constancia de conservación emitida por un Prestador de Servicios de Certificación que incluye un sello de temporalidad, el cual garantiza que el contenido de un documento no ha sido alterado y la precisión de la fecha en que ese documento fue generado.
Sin embargo, el problema de la utilización de la firma electrónica avanzada puede surgir en un litigio, cuando alguna de las partes cuestiona la validez de la firma electrónica, enfocándose en una falta de consentimiento del firmante o impugnar que su uso no fue efectuado por el titular de esta. Argumentaciones que hacen necesario que durante la tramitación de juicios sea necesaria la práctica de dictámenes periciales en informática que pueden resultar en erogaciones costosas y tardadas.
Por lo anterior, se recomienda que se busque cumplir con los requisitos establecidos por la legislación correspondiente y la Norma Oficial Mexicana referida. Además, en la práctica es recomendable presentar el documento firmado electrónicamente y el formato del documento que permita autentificar la utilización de la firma electrónica, explicando detalladamente el proceso de validación del documento firmado.[2]
A manera de conclusión, la postura sostenida por los tribunales federales es clara: los documentos electrónicos son admisibles como prueba documental, siempre que su fiabilidad y autenticidad puedan acreditarse de manera suficiente. Si bien su naturaleza digital exige una valoración cuidadosa -dada la posibilidad técnica de alteración o falsificación- ello no implica su exclusión automática del juicio. Por el contrario, su valor probatorio puede alcanzar el de los documentos con firma autógrafa. Así, los tribunales afianzan un criterio de equivalencia funcional que reconoce a los medios electrónicos un papel creciente dentro de la práctica judicial contemporánea.[3]
[1] Artículo 89 Bis: No se negarán efectos jurídicos, validez o fuerza obligatoria a cualquier tipo de información por la sola razón de que esté contenida en un Mensaje de Datos. Por tanto, dichos mensajes podrán ser utilizados como medio probatorio en cualquier diligencia ante autoridad legalmente reconocida, y surtirán los mismos efectos jurídicos que la documentación impresa, siempre y cuando los mensajes de datos se ajusten a las disposiciones de este Código y a los lineamientos normativos correspondientes.
[2] Stahl Ducker, Jonathan, “Principales Razones por las que los Jueces No Admiten Documentos Electrónicos en Juicios”, disponible en https://blog.mifiel.com/razones-jueces-no-admiten-documentos-electronicos/
[3] Véase la tesis aislada denominada “DOCUMENTOS Y CORREOS ELECTRÓNICOS. SU VALORACIÓN EN MATERIA MERCANTIL” con registro digital 2002142.